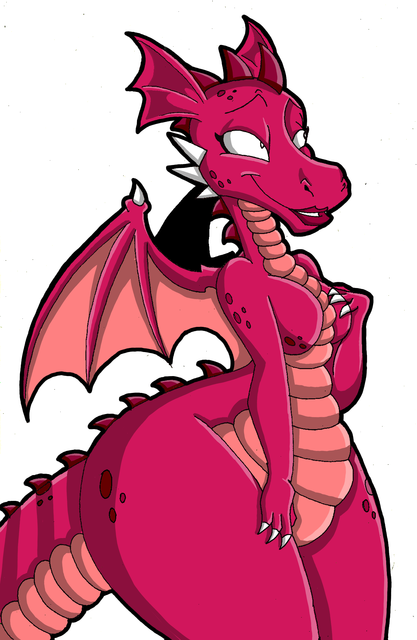Cuando Mariola tenía 14 años, quedó por primera vez con un chico a solas. Era lo que los americanos llamaban una cita, aunque ella no se sentía en absoluto identificada con las escenas de las películas. Se limitó a levantarse a las seis de la mañana de puro nervio, y a mirar el reloj de la cocina de su casa cada treinta segundos. Ella no llamó a sus amigas, tampoco estuvo durante horas probándose diferentes modelitos, y ni siquiera se maquilló (porque pintarse ligeramente los labios con la clásica barra de color rojo intenso de su madre no contaba). Era pleno verano, y como su madre tenía que trabajar, ella pasaba el día entero sola en el pequeño piso del centro en el que vivían. Se encargaba de ir a la compra, y de hacer el gazpacho para la comida, pero aquel día tenía todo listo a las doce de la mañana.
Su cita se llamaba Guillermo Ruipert, y tenía un extraño acento indescriptible, entre rumano y catalán, que era precisamente el lugar de nacimiento de sus padres. Mariola había estado fantaseando con Guillermo casi dos años, pensando en cómo sería estar casada con él, y aún más, en si él sería el co-protagonista de su primer beso. Cada noche al acostarse, rezaba a San Antonio para que Guillermo la llamara para salir, ya que su madre siempre le decía que ese era el santo que le encontraría un novio. Mariola confiaba en su madre en estas cosas de los rezos porque tenía la casa repleta de crucifijos y vírgenes, aunque ella no estaba del todo segura de si toda aquella parafernalia serviría de algo, porque su madre había rezado a San Antonio toda la vida, y después de tanta historia, le había quitado a su marido a los dos años de casarse... Pero San Antonio tenía que ser santísimo, porque hizo posible el milagro, y Guillermo Ruipert la eligió a ella, de entre todas las chicas del grupo, para quedar aquel martes por la tarde, y tomar una coca-cola en una terraza del barrio.
Finalmente llegó la hora, y sonó el timbre a las siete en punto. Mariola abrió la puerta de su casa e invitó a Guillermo a pasar, aunque él rechazó la oferta educadamente, diciendo que si aún no estaba lista la esperaría en el rellano. Ella aceptó, dejó la puerta entreabierta, cogió el bolso y las llaves, se metió en el cuarto de baño y contó hasta doscientos. No quería que Guillermo viera que estaba ansiosa por quedar con él.
Cuando terminó de contar, puso la mejor de sus sonrisas, salió a la calle junto al chico en cuestión, y se sentaron en el bar como habían acordado. La conversación fue más o menos agradable, nada excepcional, pero Mariola no estaba dispuesta a renunciar tan rápido a su hipotético candidato a primer beso. Él la acompañó a casa, y cuando aún estaban a mitad de camino, le cogió de la mano. Fueron caminando en silencio los pocos metros que les separaban del portal, y cuando llegaron empezó la despedida. Ella le miraba arrebolada, con una inquietud emergente que le subía desde los pies y acababa en las orejas. El gran momento había llegado, y no podía creer que estuviese a punto de suceder. Se dio cuenta de que cuando esperabas algo con tantas ansias y al fin llegaba, de repente perdía un poquito de valor. Guillermo le dijo algo, y ella contestó sin pensar apenas, concentrada como estaba en colocar sus labios estratégicamente para que él interpretase que le estaba invitando a besarla. Entonces él se inclinó sobre ella, y se hizo la magia -al menos para ella, claro-. Guillermo empezó a acariciarle la espalda, muy meloso, y siguió subiendo, cada vez más cerca del contorno de su pecho derecho. Ella empezó a ponerse nerviosa. Siempre había sabido que resultaba un poco ñoña, y maldijo en ese momento su molesto sentido del decoro. Las demás chicas se dejaban meter mano, y ella estaba a punto de propinarle un guantazo al que por aquel entonces era el amor de su vida, por hacer lo que cualquier otro chico de su edad hubiese deseado. Se apartó, y le dio las buenas noches, aún conteniendo la respiración.
Cuando llegó a casa, surgieron las dudas, se planteó si lo habría hecho bien, o si le habría gustado a Guillermo. Ya estaba hecho, ya nadie le volvería a dar un primer beso, ni experimentaría aquella sensación de nuevo, y en realidad, tampoco le había parecido que fuese gran cosa. Se podría decir, que había puesto demasiadas expectativas en una estupidez, y ahora estaba decepcionada. Odiaba esa sensación.
Mariola se fue a dormir, y a la mañana siguiente comenzó su rutina una vez más de ir a la compra y hacer el gazpacho. Bajó las escaleras andando, y caminó hasta la tienda de la esquina. Se cruzó por el camino con varias vecinas, que no se pararon a saludarla. Ella no le dio importancia, y continuó con sus tareas. Cuando estaba terminando de poner la mesa, su madre entró en la casa enfurecida diciendo una serie de improperios inconexos. Ella trató de tranquilizarla y averiguar cuál era el motivo de su disgusto. Al final, consiguió deducir que Guillermo Ruipert había ido diciendo por todo el barrio que el día anterior se había tirado Mariola, la hija monjil de la viuda, y que las niñas buenecitas eran las mejores para echar un polvo, porque se comportaban como putas en la cama. Mariola miró a su madre con los ojos desorbitados, y no se le ocurrió otra cosa que echarse a reír. Era una sensación descontrolada, histérica, imparable. Estuvo riendo a carcajadas al menos media hora, incapaz de emitir más sonido que risas ultra sonoras. Su madre lloraba como una magdalena en el diván del salón, preguntándole al cielo qué había hecho mal, y echando maldiciones místicas sobre su persona. Las dos se miraban, y parecían la caricatura viviente de la representación teatral: la cara sonriente y la triste.
Cuando hubo terminado el jolgorio, explicó a su madre lo sucedido la noche anterior, y afortunadamente creyó su versión de los hechos. Mariola nunca llegó a comprender por qué aquella vez le entró esa risa descontrolada, a carcajada limpia, pero la realidad es que nunca le dio mucha importancia ya que jamás se repitió. Lo peor del caso fue que Guillermo Ruipert entró en su lista negra, no volvió a quedar con él, y lloró descontroladamente durante tres días seguidos hasta que se medio enamoró de otro chico del barrio, algo mayor que ella, con el que nunca llegó a salir.
-------------------------------------
Catorce años después, Mariola llevaba ya diez minutos tirada en el suelo, con unas agujetas horribles en el estómago a consecuencia de la risotada. Dieguito la acompañaba en la escena, divertido y sonriente, y Joaquín debía de estar ya valorando su nivel de desequilibrio. Cada vez que abría la boca para tratar de explicar lo que estaba pasando, llegaba una nueva ola de carcajadas incontrolables y volvía a caer rendida al suelo, víctima de su propia risa nerviosa.
Estuvo así unos minutos más, hasta que logró contenerse al fin, y convertirse de nuevo en una persona normal y adulta, capaz de mantener una conversación normal y adulta.
- Mariola, Mariola, eres divertidísima. Me ha encantado cómo has cambiado el cuento. ¿Ahora vamos a reirnos cada vez que llegue El Ocaso? -dijo Dieguito ilusionado-.
- Claro, ¿qué te parece la idea? -Mariola pensó que el razonamiento del niño le había caído del cielo-.
- ¡Me encanta! -añadió-. Papá, ésta es la princesa Mariola -Joaquín inclinó la cabeza a modo de saludo-. ¿Sabes que ayer estuvo cenando con un dragón? -Mariola maldijo su mala suerte, pensando a toda velocidad cómo podía salir del paso sin ofender a ninguno de los presentes-.
- ¿Ah, sí? -Joaquín prestó toda su atención de repente a la conversación-. ¿Con un dragón, nada menos?
- Sí, papi. Ella estaba muy contenta ayer porque había quedado con un señor para cenar, y yo le dije que tuviera mucho cuidado porque los dragones a veces se disfrazaban de personas. ¿Y sabes qué? Menos mal que se lo dije, porque al final resultó ser un dragón de los malísimos, de los que echan fuego por la nariz y todo.
- ¿Y qué pasó con ese dragón? Está claro que no consiguió matar a la señorita, porque aquí está -Mariola no podía estar más mortificada-, y me atrevo a decir que está muy contenta -añadió Joaquín remarcando cada una de las palabras-.
- Pues que Mariola también se convirtió en dragona y le echó aún más fuego para poder defenderse del ataque, y se fue corriendo para que el dragón malo no consiguiera alcanzarla de nuevo.
- Qué suerte tuvo usted entonces anoche. ¿De verdad se convirtió en dragona? -dijo, clavando su mirada en los ojos de Mariola-.
- Yo... Bueno, sí. Me convertí en dragona.
- Sí, papá, pero no le mató porque Mariola es una dragona buena, y me ha dicho que las dragonas buenas no matan, sólo se protegen. ¿A que sí? -dijo Dieguito-.
- Sí, Dieguito, las dragonas malas no matan.
- ¿Y cómo sabe usted que no llegó a matar al dragón? -añadió Joaquín-. ¿Volvió usted para comprobarlo?
- Pues... -Mariola no sabía qué decir. Estaba deseando marcharse de allí-, la verdad es que no volví.
- ¿Por lo tanto, podría estar el pobre dragón tirado en mitad de alguna parte, sangrando?
- Sí... Cuando volví a mi casa también pensé en eso, en que cuando echas fuego a alguien, aunque sea para defenderte, puedes hacerle quemaduras muy profundas, y eso siempre es doloroso...
- Papá, si yo hubiera estado allí, habría protegido a Mariola con mi vida, y no le habría dejado que le pasase nada malo. Habría cogido mi espada mágica, y se la habría clavado al dragón en el corazón hasta que cayera al suelo. Y entonces la princesa Mariola me habría dado un beso a modo de agradecimiento por haberle salvado la vida. ¿A que sí?
- Bueno Dieguito, si hubieras estado allí -se detuvo un instante para que sus palabras calaran más en Joaquín-, sé que me habrías salvado de las garras del dragón. Pero no hace falta que mates a nadie para que yo te dé un beso -y se acercó al niño, para besarle la coronilla, a lo que Diego respondió con una amplia sonrisa-.
- Por curiosidad -dijo Joaquín-, ¿cómo supo usted que el señor con el que estaba cenando anoche era un dragón disfrazado?
Mariola se tomó dos segundos más de lo necesario para responder. Éste era uno de esos momentos en los que le gustaría sacar un mando a distancia del bolsillo, parar la escena, pensar durante media hora, y después dar una contestación ingeniosa. O simplemente contestar algo un poco más consistente que un simple monosílabo dubitativo.
- Yo simplemente lo supe.
- ¿Es usted adivina entonces?
- No, papá, no te enteras de nada -dijo Dieguito-. Mariola es una princesa que se ha escapado de un cuento de hadas, y viene todos los días a contarnos las cosas que pasan en su reino.
- ¿Y por qué se ha escapado?
- Pues papá, es evidente, porque sus padres deseaban que se casara con el príncipe vecino, y ella no quería, así que se ha escapado -el semblante de Diego se ensombreció-. Pero algún día la encontrarán, y se la llevarán de vuelta a su casa...
- No te preocupes Dieguito, que a lo mejor te vas tú antes a casa que yo. No te pongas triste, que antes de irme a cualquier sitio, vendré a decírtelo para que podamos buscar una solución juntos, y que te vengas conmigo a mi reino.
- ¡Qué bien! ¿Y mis padres se pueden venir con nosotros? - Mariola se puso tensa al oír la alusión a la madre del niño-.
- Sí, claro -contestó-.
- ¿Y los abuelos?
- Por supuesto, Dieguito, puede venir todo el que quiera. Somos muy acogedores en mi reino. Lo único que no aceptamos -dijo mirando directamente a Joaquín- son dragones. -Mariola respiró profundamente y añadió-: ya se me ha hecho muy tarde. Me tengo que ir, pero mañana vendré a verte otra vez.
- ¿Me lo prometes?
- Te lo prometo. Buenas noches.
Mariola se despidió de ambos, y empezó a caminar hacia la puerta. Estaba haciendo un ejercicio sobrehumano por concentrarse en mantener la cabeza alta y respirar a la vez.
- Por cierto, Mariola -dijo Joaquín cuando ella estaba a punto se salir de la habitación. Se paró en seco, con la mano ya en el picaporte-, ¿qué hacen los príncipes cuando se encuentran con una dragona?
- Ya he dicho que las dragonas no matan, sólo se protegen. No veo por qué un príncipe debería defenderse de una dragona.
- ¿Quizá le confundió con un dragón?
- O quizá no. Una dragona no mata, pero tiene puntería. Lo mejor sería hacerse con un buen ungüento para las quemaduras.
- Créeme -era la primera vez en toda la tarde que Joaquín la tuteaba-, ya lo tengo.
(Para leer el Capítulo 6, pincha aquí)